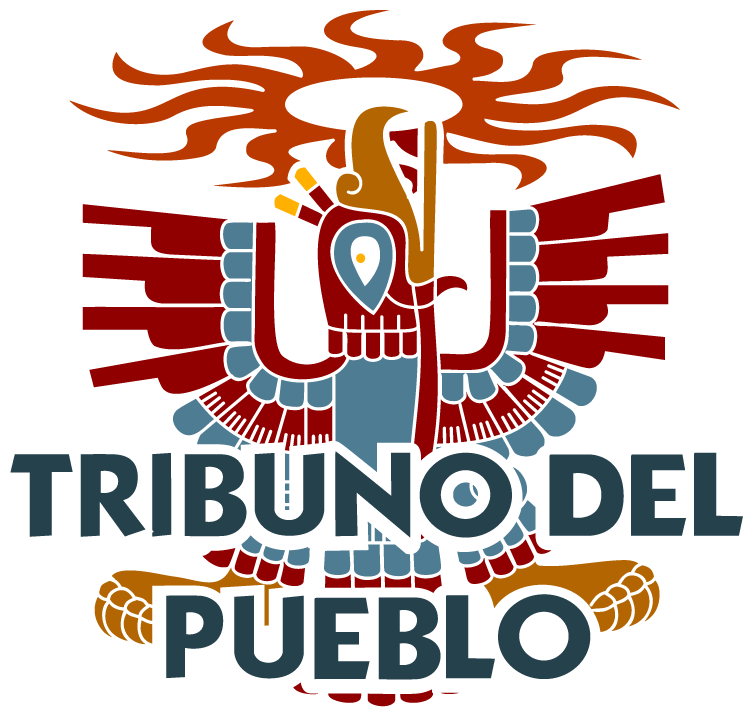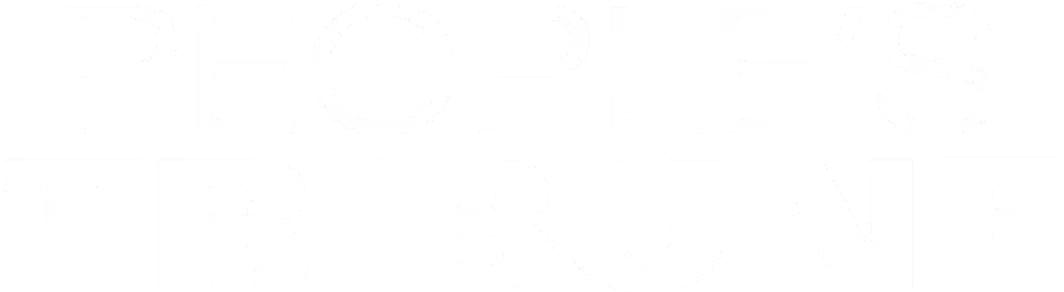Nota del editor: El siguiente artículo fue publicado originalmente por Matt Alley de Blue Collar Writer el 4 de Febrero del 2026.
No es mi primer recuerdo, pero es uno de los que nunca me abandonó. Era lo suficientemente mayor para comprender que algo había salido mal, pero demasiado joven para comprender por completo por qué. Un día, mi mundo se hizo más pequeño de repente. Las puertas permanecieron cerradas. Las ventanas se convirtieron en fronteras. El exterior —el lugar donde corría, fingía y perdía la noción del tiempo— ya no era seguro.
Cuando tenía ocho años, mis padres recibieron una llamada anónima. Un desconocido le dijo a mi papá que si no dejaba de hablar de sindicalismo (organización), algo malo podría pasarme. La persona que llamó no solo me amenazó. Me describió el terreno donde me gustaba vagar, columpiarme en las ramas de los árboles e inventar mundos enteros en mi cabeza. Eran los 80, antes del identificador de llamadas, antes del *69, antes de cualquier forma fácil de saber quién estaba al otro lado de la línea.
Durante lo que parecieron meses, no me permitieron salir a jugar. Miraba los árboles por la ventana y me preguntaba quién me había robado esa pequeña y ordinaria libertad. Me obsesionaba la pregunta: ¿quién era? ¿El padre de un compañero de clase? ¿Alguien a quien saludábamos al pasar? ¿Alguien que sonreía en público y amenazaba a niños en privado? ¿Cómo puede un adulto decidir que intimidar a un niño es una forma aceptable de resolver una disputa laboral?
Pero mi padre no se rindió. Tampoco lo hicieron los compañeros con los que se organizaba. Juntos, siguieron adelante. Juntos, finalmente ayudaron a conseguir un sindicato en su lugar de trabajo. Años después, le pregunté si tenía miedo. No fingió no tenerlo. Dijo “Claro que sí”. Entonces me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: lo hizo para que no creciera pensando que tenía que vivir con miedo, o que tenía que besarle el trasero a un jefe solo para conservar un trabajo.
Quizás podría decirse que parte de mi historia de origen está en el movimiento obrero. No crecí leyendo teoría. Crecí observando lo que el miedo le hace a la gente y lo que la solidaridad puede lograr a pesar de él.
Ese momento moldeó mi comprensión de la crueldad y la cobardía. Me enseñó que algunas de las peores personas del mundo no son villanos de dibujos animados, sino adultos normales que prefieren el poder a los demás. Son los que lamen botas en lugar de defender lo que es correcto. Los que amenazan a un niño, fichan a la mañana siguiente y se dicen a sí mismos que sólo “están haciendo lo que tienen que hacer”. En aquel entonces, se escondían anónimamente tras líneas telefónicas. Hoy, demasiados se esconden tras máscaras, placas, uniformes, lenguaje burocrático o el anonimato en internet. La misma cobardía. Nuevos disfraces.
Como adulta, al observar este país ahora mismo, me doy cuenta de que esa mentalidad no desapareció. Se expandió. Y, sin duda, lo que está sucediendo hoy me golpea profundamente, en lo más profundo de mi ser. Cuando veo a niños tratados como herramientas, influencia o daños colaterales, me transporta directamente a mis ocho años y me doy cuenta de que algunos adultos están perfectamente dispuestos a infundir miedo en un niño si eso les ayuda a proteger su poder.
Vivimos una ola de crueldad disfrazada de política y un colapso de la empatía que debería aterrorizar a cualquiera que preste atención. Familias destrozadas. Niños atrapados en los engranajes de la política. Los niños practican la violencia en las escuelas como si fuera parte normal de la infancia. Cada vez que alguien se encoge de hombros y dice: “Así son las cosas”, otra parte de nuestra humanidad compartida queda enterrada silenciosamente.
Lo que me desgarra es cuánta gente está dispuesta a excusarlo. Cuántos están dispuestos a hacer la vista gorda. Cuántos están más preocupados por mantener una buena relación con el poder que por defender a los vulnerables. Esa es la misma podredumbre moral que vi de niño, solo que intensificada, institucionalizada y purificada con lenguaje oficial y jerga legal. Los lameculos no solo facilitan la crueldad, sino que proporcionan la excusa que permite que la crueldad se haga pasar por normal, legal e inevitable.
Y sí, es difícil aceptar que gran parte de este país parezca perfectamente cómodo con ese equilibrio. Cómodos sacrificando la empatía mientras se sientan cerca del poder. Cómodo dejando que los hijos de otros paguen el precio. La historia está llena de personas que se dijeron a sí mismas que solo seguían las reglas. Nunca las ha juzgado con benevolencia.
Pero aquí está la parte a la que me niego a renunciar: también he visto lo que es la valentía. La vi en mi padre y sus compañeros de trabajo cuando se mantuvieron unidos en lugar de rendirse. La veo en la gente que apoya a sus vecinos, que alza la voz cuando sería más fácil callar, que se niega a que la crueldad se convierta en algo “normal”.
El miedo es real. Lo aprendí de joven. Pero también es la solidaridad. También lo es elegir a las personas por encima del poder. También lo es enseñar a la próxima generación que no se sobrevive lamiendo botas, sino uniéndose.
Esa no es una esperanza ingenua. Es una esperanza aprendida. Y es la única a la que vale la pena aferrarse.
El Tribuno del Pueblo le trae artículos escritos por individuos y organizaciones, junto con nuestros propios reportajes. Los artículos firmados reflejan los puntos de vista de las y los autores. Los artículos sin firmar reflejan los puntos de vista del consejo editorial. Por favor, dé crédito a la fuente al compartir: tribunodelpueblo.org. Todos somos voluntarios, sin personal remunerado. Haga una donación en http: //tribunodelpueblo.org/ para seguir ofreciéndoles las voces del movimiento porque ningún ser humano es ilegal.